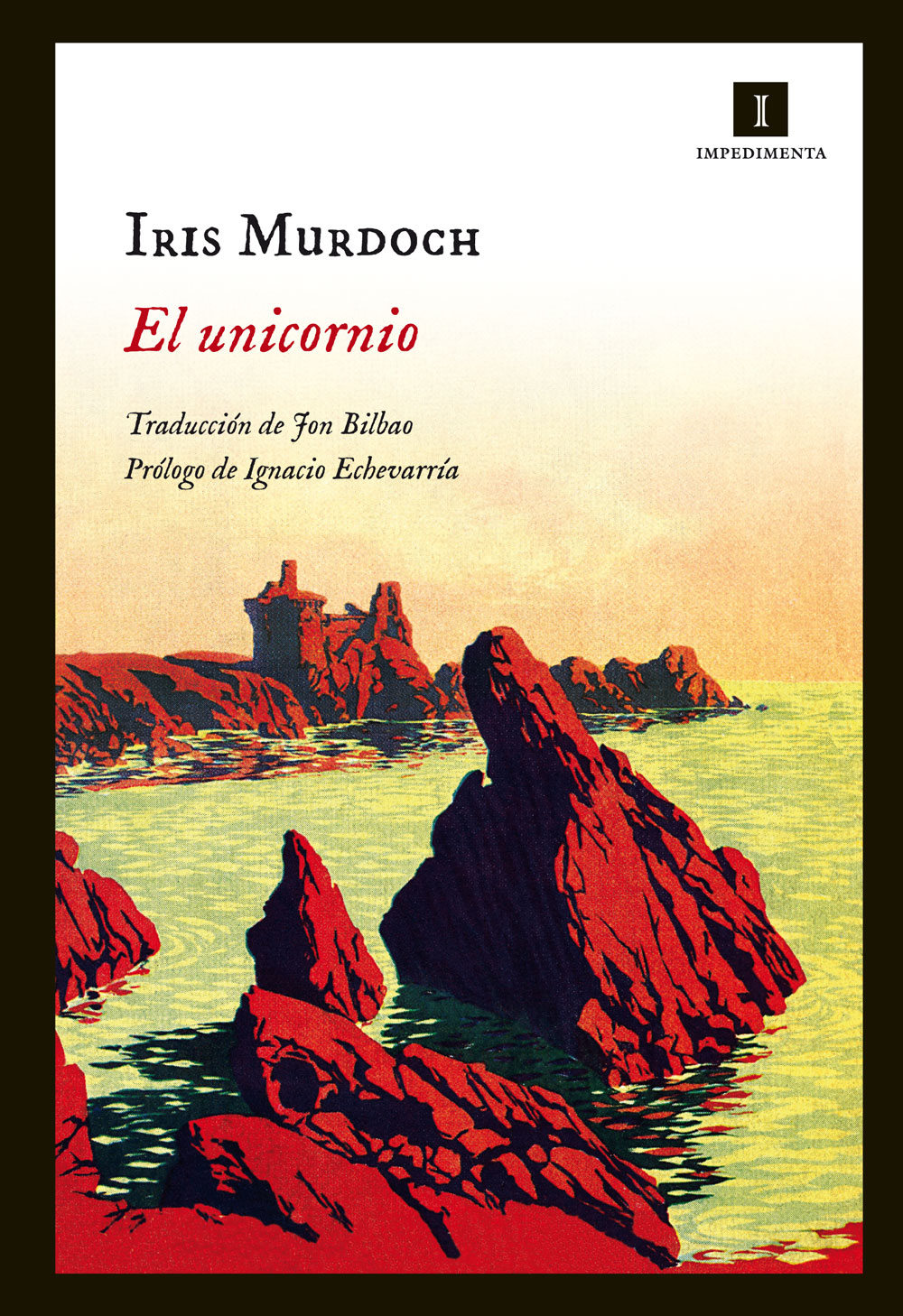La película a la que se refiere es Maleficent (Maléfica, entre nosotros), que se ha estrenado este verano. Dirigida por Robert Stromberg, viene a ser una revisión que la compañía Disney hace de uno de sus propios éxitos legendarios, La bella durmiente, cuya bien conocida historia es contada aquí desde el punto de vista de la malvada bruja que hechizó a Aurora, la princesa condenada a dormir eternamente hasta que recibiera un beso de verdadero amor.
Angelina Jolie encarna a esta hada maligna y fascinante cuyos orígenes literarios se remontan a los hermanos Grimm, y antes que ellos a Charles Perrault, y antes, mucho antes, a la tradición oral. Con independencia de los valores del film en cuestión, resulta inquietante esta vuelta de tuerca en virtud de la cual una vieja narración resulta tener un significado completamente distinto del que se le atribuía. Sucede, como ya sabemos, que desde hace siglos los hombres nos contamos unos a otros las mismas historias, y que si alguien tiene derecho a llamarse autor es aquél que ahondando en una de ellas consigue incorporarla a una perspectiva diferente, alumbrarla bajo una nueva luz, aunque sea una luz tenebrosa, como ocurre en esta película. Eso mismo es lo que hizo la autora irlandesa Iris Murdoch en 1963, cuando escribió su novela El unicornio, narración también próxima al universo de la bella durmiente que en primera traducción al castellano ha publicado la editorial Impedimenta.
«Obra de encantamiento oscuro, con un diseño exquisito y repleta de absorbentes emociones» son palabras que parecen haber sido escritas expresamente para este cuento de hadas que es El unicornio, en realidad bastante más que un cuento de hadas que fue redactado por Murdoch en los inicios de su tardía carrera creativa, cuando tenía poco más de cuarenta años y aún quedaban lejos los que iban a ser los títulos que mejor definen su personalidad literaria, títulos que hacen de ella una de las autoras inglesas más sobresalientes del siglo pasado: Henry y Cato (1976) y El mar, el mar (1978).
En su prólogo a la edición española, Ignacio Echevarría cuenta que la idea de escribir esta novela se le ocurrió a su autora «durante una excursión en furgoneta por el oeste de Irlanda», adonde ella y su marido, John Bayley, habían viajado para conocer los acantilados de Moher, esa impresionante formación geológica y hoy una de las principales atracciones turísticas de la República de Irlanda que se encuentra en la región de El Burren, sobre el Océano Atlántico. En su Elegy for Iris, Bayley escribió que «la costa rocosa del condado de Clare y su extraña extensión pedregosa constituían el decorado perfecto para esta historia que por entonces empezaba a cobrar forma». Y añade: «Con su fantasía de una mujer inmersa en una especie de claustro sexual cerca de la costa salvaje, El unicornio siempre ha sido para mí la más irlandesa de todas sus novelas». Irlandesa, aclaramos nosotros, no sólo por el paisaje y por la decisiva intervención que el mismo tiene en varios episodios del relato, sino también por la atmósfera de fatalidad y de magia que son atributo intemporal de las leyendas de la región, una atmósfera de la que participan igualmente sus protagonistas, caracterizados aquí como elfos y hadas destinados a llenar con la violencia de sus sentimientos lo inhóspito del territorio.
Discípula de Wittgenstein, los primeros intereses de Murdoch se orientaron hacia la filosofía, habiendo sido su ensayo Sartre, romantic rationalist el primero que se escribió en inglés acerca del autor de La náusea. Más tarde ella misma daría clases de filosofía en el St. Anne’s College de Oxford. Su referente intelectual de esos años, todavía anteriores a la publicación de su primera novela, fue Simone Weil, cuya obra empezó a leer y anotar a principios de los años cincuenta. Aquellas reveladoras lecturas de la obra de Weil, especialmente de la escrita antes y durante su participación en la guerra española y en la Columna Durruti, dejaron en Murdoch una huella que sería perceptible en la filosofía moral que impregnaría su narrativa. A diferencia de nuestra María Zambrano, Murdoch no tuvo ocasión de conocer a la autora francesa, de cuyas obras y de la impresión causada por ellas dejaría testimonio tiempo después, cuando, en medio de una crisis de creación, escribió: «¿Tal vez he llegado al final de un camino que empecé hace muchos años cuando leí por primera vez a Simone Weil y vi una lejana luz en el bosque?» Una lejana luz que estaba plenamente encendida cuando nuestra autora escribió sus primeras novelas, Bajo la red (1954), La campana (1958) y esta El unicornio que ahora comentamos.
Porque de hecho no hay contradicción entre las dos principales actividades de Murdoch: una filósofa que alcanzó el máximo dominio de su pensamiento como novelista. Esa filosofía suya tiene sus raíces nutricias en Platón y llega, por vericuetos que aún no han sido del todo desentrañados, hasta Shakespeare. Éste último, según Echevarría, es el tamiz por el que pasa la “irresistible combinación de ingredientes que componen la obra de Murdoch: el vodevil filosófico, la alta comedia y la fábula moral”. Nuestra autora fue en efecto una realista moral, y si esta temprana novela viene a ocupar en su producción un lugar atípico es porque los rastros habidos en ella de comedia al llegar a cierto punto del relato se pierden, dejando su lugar a una especie de trágico delirio colectivo en el que casi no queda ni el apuntador. Y no es poco sorprendente que en una novela realista y moral que ha adoptado la forma de cuento de hadas y de novela gótica, y que se ha acercado juguetonamente al shakesperiano Sueño de una noche de verano, acabe emergiendo con toda su sangrienta desolación, como remate, el melodrama.