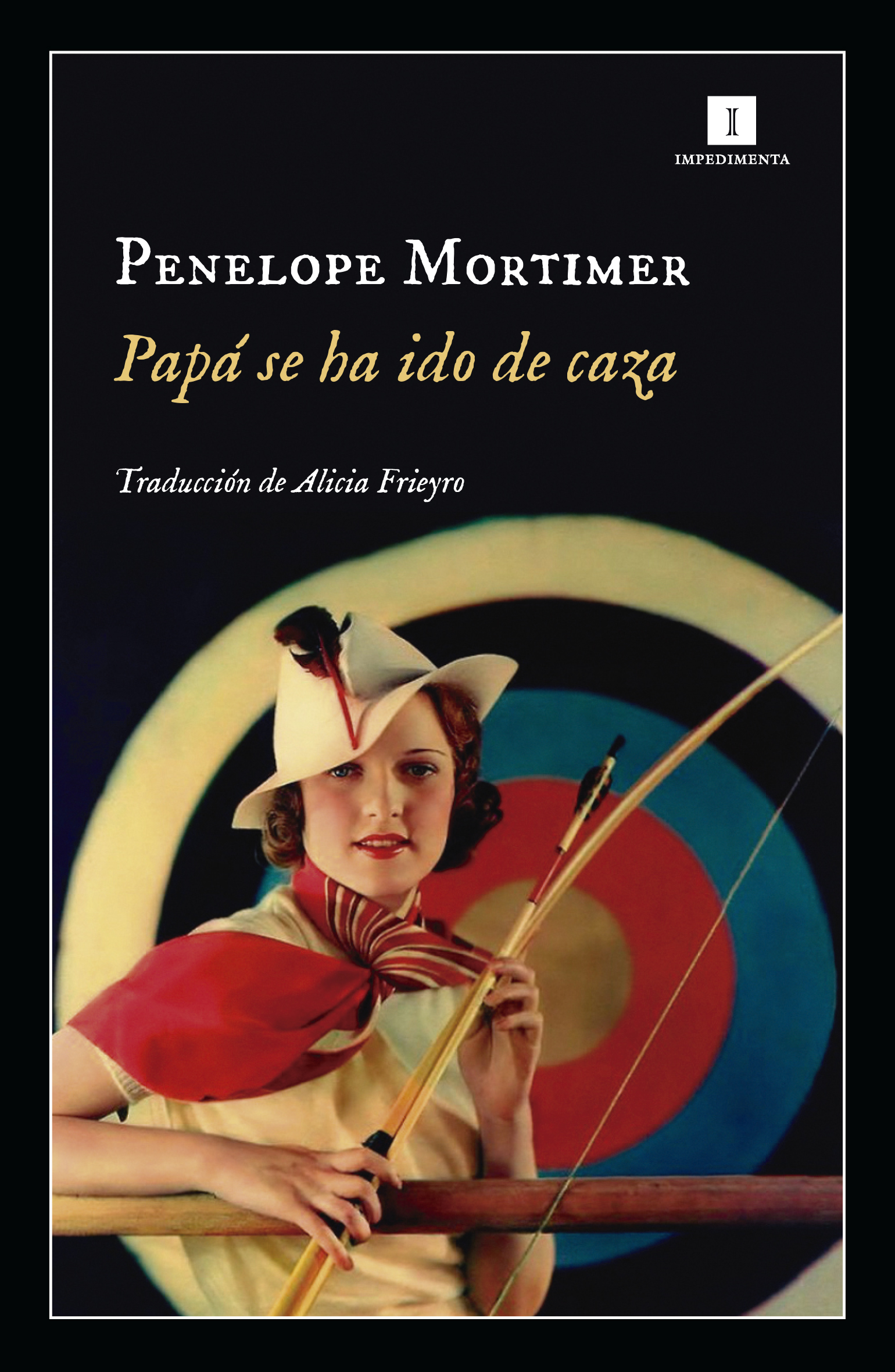Ruth Whiting se apeó del tren en cuanto este se detuvo. Había recogido todos sus paquetes, las bolsas ornamentadas y los discretos embalajes de Knightsbridge cuando el tren pasaba por delante del cementerio. Se había apostado junto a la puerta, el billete remetido en el guante, los paquetes dispuestos sobre el asiento, con los lazos y las asas bien derechos para no perder ni un instante. Ramsbridge era la última estación. Aun si se hubiese quedado encerrada en el compartimento, no habría corrido peligro. De haber tenido prisa, quizá su aspecto habría delatado cierta ansiedad, una figura cargada con una montaña de bultos, preparándose para saltar al andén con torpeza. No tenía prisa. Sencillamente se encontraba allí, en el polvoriento y solitario compartimento, escenario fugaz de escoriales, ladrillos negros, anuncios de Té Mazawattee y de Virol, tratando de poner las cosas en orden.
Este trayecto en particular, después de enviar a los niños de vuelta al colegio, le resultaba siempre insoportable. De camino a Londres, el compartimento iba completo, ocupado por los dos muchachos que lo llenaban todo con sus piernas y sus pies, las rodillas encostradas tras las vacaciones y los zapatones nuevos; con sus cuerpos, por encima de aquellas largas, huesudas extremidades tan curiosamente ataviadas, canijos y hundidos, vestidos con blazers que les venían o muy pequeños o demasiado grandes; las manos abandonadas sobre el regazo, sin propósito, sin energía para desenvolver un toffee o pasar las páginas de los afamados cómics que ella les había comprado. La conversación era nerviosa, desganada, y resultaba, para los tres, una carga. Todo se orientaba al momento de la despedida, al momento en que el otro tren, más grande, más potente, más cruel que este, partiría adentrándose en la neblinosa luz solar que reinaba más allá de la estación de Waterloo, con los dos bracitos de insecto diciendo adiós hasta que, de un brusco tirón, desaparecían en el interior.
Ruth levantaba la mano hasta que el tren desaparecía de la vista, no diciendo adiós, sino haciéndoles un tímido y extraño gesto de bendición. Cuando regresaba, volvía a un mundo exento de disciplina o propósito. Esa era la razón de que hiciese tantas compras. En el trayecto de regreso, los paquetes abarrotaban el silencioso compartimento, el vagón vacío; habría que desenvolverlos y colocarlos en su sitio, darles uso en los días posteriores; eran su garantía para el futuro.
Iba a la cabeza en el andén, con el golpeteo de sus tacones seguido por el cansino arrastrar de pies de un puñado de viajeros cotidianos, cuatro o cinco hombres de negocios envejecidos prematuramente que habían decidido, por razones de economía o de salud o de cobardía, que era razonable viajar un centenar de millas todos los días. Cruzó la barrera —estirando la muñeca con un gesto encantador, casi coqueto, para que tomaran el billete del interior del guante, murmurando que sí, que habían partido sin contratiempos, que sí, que iba a resultar raro no tenerlos en casa— antes de que la desgarbada fila de sombreros mustios de fieltro y antiguos impermeables del ejército hubiese sobrepasado, en su lento arrastrarse, la siseante locomotora. Ella se había acomodado en el coche y se había puesto en marcha antes de que ellos saliesen de la estación con los ojos entornados contra el sol tenue y tan poco familiar, las caras pálidas buscando ansiosas y escrutadoras a esa esposa que quizá, con un poco de suerte, había venido a recibirlos.
Ruth esperó a haber dejado atrás la calle principal para retreparse un poco en el asiento, relajar la presión de las manos sobre el volante, suspirar. Era otoño. El largo, doloroso, frustrante verano había llegado a su fin: el verano de calcetines mojados, de playeras fosilizadas por la sal y la arena; el verano de botas de agua y de Monopoly, de bicicletas olvidadas bajo la lluvia y del constante y punzante olor a chicle; el verano de la insuficiencia. Había comenzado con la recolección de fresas, arrancadas como si fueran joyas de debajo de las hojas mojadas y del manto protector de paja; había terminado con amargas discusiones sobre quién debía desenvainar las habichuelas, duras y marrones como el cuero viejo. Y ahora todo había llegado a su fin. Los niños, el verano se habían marchado.
La carretera ascendía vertiginosamente entre las hayas incendiadas de cobre y carmesí. El aire estaba cargado de humo e impregnaba el pecho con el amargo sabor a leña carbonizada.
¿Qué queda? ¿Qué queda para mañana?
Angela. Angela sigue ahí. ¿Por qué no piensas en Angela?
Incluso Rex se había marchado, a Dios gracias, de regreso al trabajo, a su piso en Londres, después de ese mes de angustia y aburrimiento al que él llamaba sus vacaciones. Estaban a mediados de semana, y él nunca conseguía hacer un hueco para ir a despedir a los niños, cosa que compensaba llamándolos por teléfono la noche anterior. Ella podía adivinar, por los ojos en blanco, las sonrisas forzadas, los gestos de trabajada expectación y el desplome final contra la pared como en una muerte fulminante, que estaba contando su chiste de la matrona, advirtiéndolos de que no comiesen demasiado, recordándoles que le había pedido a ella que les diese diez chelines a cada uno, y que no debían perderlos. A veces, después de esta llamada telefónica, el mayor, Julian, desaparecía y pasaba una atormentada media hora dando bastonazos al perifollo, deambulando entre las gallinas. Esto, todo ello, había llegado a su fin.
Sintió un escalofrío y se preguntó si a Angela se le habría ocurrido encender la chimenea. Por fin había conseguido concentrar sus pensamientos en Angela, que había estado sola todo el día, que estaba esperando a que ella regresara a casa. Trató de alegrarse de que Angela estuviera allí. Trató de sentirse agradecida. Con determinación, se concentró en la imagen de Angela prendiendo el fuego, en su larga melena precipitándose hacia delante mientras se arrodillaba ante la chimenea, en sus largos dedos cogiendo el carbón con delicadeza, pedazo a pedazo, y disponiéndolo, como quien dibuja un mosaico, sobre la pirámide de palos; en su cuerpo alto y delgado, con los vaqueros negros y el jersey oscuro, encogido, casi inapreciable, sobre la alfombra de delante del hogar. La imagen cobró vida. El peso de la soledad se esfumó. Pisó el acelerador. Todavía le quedaba cuidar de Angela, que estaba prendiendo el fuego justo a tiempo.
Al rato se puso a cantar, bajito, un poco desafinada. Cuando los muchachos cantaban en el coche, ella se quedaba callada. Cuando estaba sola, entonaba todas las canciones que había aprendido en la escuela: Drink to Me Only, The Lass of Richmond Hill, Men of Harlech. A veces cantaba himnos o, si el viaje era particularmente largo y solitario, el Te Deum, de principio a fin. A veces se dedicaba a contar hombres con perro, hombres con barba, caballos picazos, batiéndose a sí misma con puntuaciones astronómicas. Esa tarde, mientras cantaba para armarse de valor, apenas alcanzaba a oír el sonido de su propia voz por encima de las notas cada vez más agudas del coche.
En la cima de la colina, el paisaje se desplegaba en una llana meseta de aulagas y zarzas y helechos, atravesada por estrechas carreteras sin vallar. Allí arriba el aire estaba cargado de escarcha. No había oscurecido aún, pero encendió las luces de posición y aminoró la velocidad cuando, unas veinte yardas más adelante, una motocicleta accedió a la carretera, aceleró y emitió un rugido salvaje al dirigirse a su encuentro. Alcanzó a ver a un muchacho con una enorme bufanda enrollada al cuello, a una chica que viajaba de paquete con la melena al viento y los brazos embutidos en una trenca, abrazados estrechamente a la cintura de él. Cuando pasaron disparados a su lado, la chica abrió la boca, se giró sobre su asiento peligrosamente y le dijo adiós con una mano. Cuando Ruth tomó el desvío, la luz roja del faro trasero ya se perdía en la distancia, se internaba en el bosque, desapareció.
Así que Angela no estaba encendiendo el fuego, después de todo. La casa estaría vacía.
Giró en el cruce y descendió lentamente el camino lleno de baches. Las luces de casa de los Tanner atravesaban como aguijones el alto seto de tejo. Había dos coches aparcados en la entrada. Los Tanner tenían visita. ¿Y si hacía un alto, llamaba al timbre, se adentraba en la desastrada sala en penumbra y abordaba a los indiferentes extraños?
«Acabo de cruzarme con mi hija… —Podía escuchar su risilla, puede que demasiado ansiosa, demasiado insistente en que lo decía de broma—. Iba de paquete, a toda velocidad, en la Vespa de alguien. No, no tengo ni la más remota idea de quién era él. Digo yo que algún jovencito de Oxford.» Dando así a entender que, bueno, ya se sabe cómo son estas adolescentes, no hay manera de controlarlas. Alguien le preguntaría, sin el menor interés, qué edad tenía Angela, y ella diría que dieciocho, y otra persona, quizá una mujer, le diría que no, que era imposible que ella tuviera una hija de dieciocho años, y Richard Tanner diría: «Ah, en su día fue un bombazo en News of the World».
En el transcurso de todos aquellos años de casada, una prolongada guerra en la que los ataques, aunque no se llevaran a efecto, eran siempre inminentes, había aprendido a armarse de astucia. La única manera de evitar que te hicieran daño, de soslayar la infelicidad, era huir. Los sentimientos de culpabilidad y de cobardía no constituían problemas que no pudiesen superarse con sueños, con juegos, con el suave sonido de su propia voz dándose consejos y reprendiéndose mientras iba y venía por la casa. «Pobre mamá —había escuchado a Julian decirle a Angela—, se le está empezando a ir la chaveta.» Ella todavía era joven, y su vida aparentemente corriente rebosaba fantasía, estaba repleta de escondrijos, era un laberinto de secretismo y engaño y esperanza excavado bajo los días invariables.
No iría a casa de los Tanner. Superó la tentación pasajera de exponerse, de hacer el esfuerzo y contactar con otras personas. Cambió de marcha con decisión y pasó de largo con una sonrisita radiante en los labios, como si esperase que hubiera alguien al final del largo paseo de entrada para darle la bienvenida.