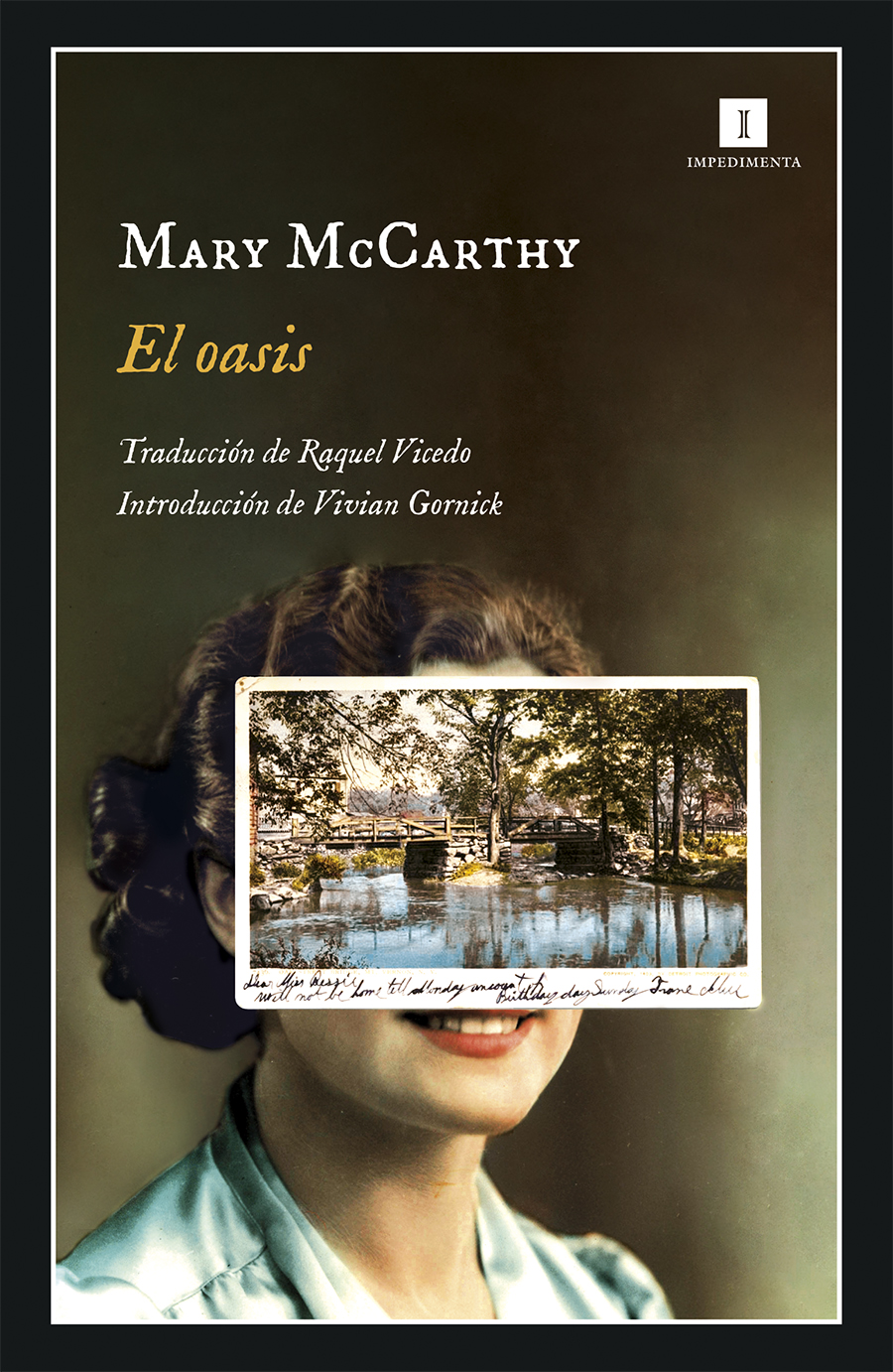Tenían motivos de sobra para la indignación: desde la publicación de Rebelión en la Granja de George Orwell en 1945 no se conocía una sátira tan brutal y descarnada de ideales políticos destronados. Aunque el público general no iba a entender los detalles ni iba a reconocer a las personas reales detrás de los personajes, aquellos intelectuales sabían perfectamente de qué y, sobre todo, de quién estaba hablando el libro. Incluso en alguna ocasión Mary McCarthy no había tenido el menor reparo en emplear apellidos similares.
Más de uno pensó en ponerle una demanda; alguno incluso intentó parar la publicación del libro.
En El oasis, un grupo de intelectuales decide resguardarse del peligro de una guerra atómica y se refugia en una comuna, llamada apropiadamente «Utopía», en una montaña de Nueva Inglaterra, donde además pondrán en marcha sus más puros designios ideológicos. Así, en lo que había sido un antiguo retiro de vacaciones, se reúnen unos cuantos antiguos comunistas, una familia de anarquistas, un editor de noticias, un poeta, una estudiante, un profesor de universidad, un novelista, un impresor, un hombre de negocios y una jovencita que escribe cuentos cortos y que se llama Katy Norrell.
En el refugio montañoso no habrá electricidad ni ningún tipo de comodidades, pero a los colonos no les importará: quieren hornear su propio pan, cultivar sus propios alimentos y establecer una perfecta armonía comunal, «el reino de la justicia y la felicidad». Pero nada más llegar, se darán cuenta de que no iba a ser tan idílico como esperaban. Todos tienen prejuicios y manías, y no dudan en discutir todo el rato a chillido limpio. Incluso antes de inaugurar oficialmente Utopía tienen ya su primera trifulca: algunos no quieren que Joe Lucheim, antiguo empresario, se una a ellos.
Pronto los colonos se dividirán en dos facciones: los «Puristas» y los «Realistas», aunque con el tiempo las fronteras entre ambos también se difuminarán y habrá quien no tenga reparo alguno en pasar de un bando a otro. Luego los puristas intentarán amenazar a los realistas e intentaran sabotear al conjunto de la colonia. Y hasta aquí podemos leer.
Seguramente, Mary McCarthy no pretendió jamás que su novela tuviera tanto eco en Estados Unidos. De hecho, ella simplemente la había enviado a un concurso literario de Inglaterra convocado por Civil Connolly. Pero ganó el premio (doscientas libras esterlinas y una docena de botellas de sherry), la historia fue publicada en la revista Horizon en febrero de 1949 y, posteriormente, en 1950 se publicó como libro con el título A Source of Embarrassment.
Pero el éxito fue tal que, al otro lado del Atlántico, el editor Bob Linscott, de Random House, no dudó en publicarla. El libro apareció en Nueva York con un entusiasta prólogo de Civil Connolly donde decía que El oasis era una «roman philosophique» y comparaba a McCarthy con Elizabeth Bowen, Ivy Compton-Burnett y el mismísimo Benjamin Constant.
La ira de algunos intelectuales no tardó en llegar. «Es tan vil», escribió H. J. Kaplan, «es un ejemplo tan perfecto de todo lo que está mal en Nueva York (,,,) Y lo peor no son las estúpidas caricaturas, sino lo putrefacto de todo el tema (…) No hay una justificación para semejante cosa, excepto una sed de venganza pasmosa y patológica».
A unos cuantos, muy pocos, sin embargo, les encantó el libro. «Acabo de leer El oasis», escribió Hannah Arendt a Mary McCarthy, «y tengo que decirte que ha sido un puro placer. Has escrito una pequeña obra maestra».
Hannah Arendt (1906-1975) fue seguramente la mujer intelectual más destacada del siglo XX, la filósofa cuyas reflexiones sobre los orígenes del totalitarismo, las razones de la violencia o las causas de las revoluciones explicaron algunos de los fenómenos más complejos y horrendos del pasado siglo, desde el auge del nazismo al Holocausto, del genocidio estalinista a la barbarie imperialista.
Pero cuando llegó a Nueva York en mayo 1941 no era más que una refugiada judía que había pasado una temporada larga en el campo de internamiento de Gurs, de donde escapó de milagro.
Hannah Arendt y su marido, Heinrich Blücher, llegaron a Estados Unidos con tan sólo veinticinco dólares en el bolsillo. Con la ayuda de los setenta dólares mensuales que les facilitaba la Organización Sionista de América pudieron alquilar dos pequeñas habitaciones, apenas amuebladas, en el número 317 de la calle 95 oeste. Había un baño comunal y tenían que compartir la cocina con el resto de inquilinos.
Hannah Arendt apenas hablaba inglés cuando desembarcó en su nuevo hogar, pero en pocos meses ya lo conocía lo suficiente como para escribir cartas (aunque jamás lo llegó a dominar del todo y su prosa fue siempre farragosa). Pronto comenzó a colaborar con algunos periódicos judíos y después empezó a dar clases a media jornada en el Brooklyn College.
Luego consiguió un trabajo en la editorial judía Schocken Books y entró en los círculos intelectuales neoyorquinos, lo que le permitió comenzar a publicar en la revista The Nation y escribir sobre cultura y filosofía europea.
A Hannah Arendt le sorprendió el desconocimiento profundo que los intelectuales neoyorquinos tenían sobre cuestiones que cualquier europeo con cierta cultura dominaba, como la filosofía existencialista o la literatura centroeuropea del momento. Por no decir que se quedó perpleja cuando en una velada un supuesto pope de la intelectualidad de Manhattan le preguntó quién era «Francis» Kafka.
De ahí que su primer artículo para The Nation, publicado el 23 de febrero de 1946, lo tituló precisamente «¿Qué es esta nueva filosofía que llaman “Existencialismo”?» Sería la primera vez que muchos americanos oían hablar de Jean Paul Sartre y Albert Camus.
Por aquel entonces, la intelectualidad estadounidense estaba centrada en diatribas eternas sobre el comunismo. Sobre todo un conjunto de escritores, filósofos, economistas y periodistas que eran conocidos simplemente como «the New York Intellectuals», los intelectuales de Nueva York. La mayoría habían sido comunistas y al gobierno no le había importado: durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había aliado con la URSS contra Hitler y a Stalin se le conocía cariñosamente como «Uncle Joe», el tío Joe. Pero después de la victoria, los crímenes del régimen soviético fueron destapados y «the Intellectuals» pusieron fin a su idilio con Moscú.
Fueron las revistas de izquierdas y, sobre todo, la Partisan Review quien comenzó a llamar al «tío Joe» por su nombre. De hecho, fue esta publicación quien en el verano de 1946 lanzó una columna de William Barrett titulada «la Quinta Columna Liberal», que criticaba duramente a aquellos que seguían enamorados del Politburó, incluidos algunos miembros de algunas revistas de izquierdas, como The New Republic y The Nation.
Sin embargo, su rechazo del estalinismo no implicaba el fin de su encanto con el marxismo. La mayoría de intelectuales se comenzaron a declarar troskistas, aunque con los años muchos evolucionaron hacia posturas conservadoras; alguno, incluso, acabó votando al muy neoliberal Ronald Reagan.
En los años cuarenta, ninguno defendía posturas revolucionarias más allá de proclamas incendiarias. De hecho, ninguno estaba hecho para la lucha de clases y muchos estaban perfectamente integrados en un plácido sistema burgués que les permitía grandes comodidades. Como dijo Jack Conroy, un comunista muy crítico con ellos, aquellos intelectuales de izquierda eran simples «revolucionarios de cafetería», ideólogos que no sabían ni por dónde se coge una hoz y un martillo.
Además, gracias a la influencia de refugiados europeos, las revistas de izquierdas se fueron llenando de artículos sobre filosofía, arte y, sobre todo, literatura. Ser de izquierdas comenzó a ser sinónimo de defensor de las vanguardias. Un «New York Intellectual» acabó teniendo más que ver con la alta cultura que con una conciencia social de ayuda a los más desfavorecidos. Así, era más común tener una discusión sobre el existencialismo francés (que acabó siendo la corriente filosófica de moda) que sobre la pobreza en la América profunda. Debatir sobre el expresionismo abstracto, lo último en arte en aquellos años, iba antes que la preocupación por los derechos civiles.
La Partisan Review, de hecho, que vivió su momento dorado a partir de 1937, en plena Depresión, evolucionó hasta convertirse en la revista literaria más prestigiosa del país. Era el «sismógrafo del clima intelectual», como dijo uno de sus colaboradores. Tal era su poder, que la Partisan Review podía encumbrar una carrera literaria, pero también destruirla. De sus filas saldrían escritores reputados como Meyer Shapiro, Clement Greenberg o Robert Lowell. También promovió la carrera de algunas mujeres, como Elizabeth Hardwick o la propia Hannah Arendt.
Aunque, todo hay que decirlo, Hannah Arendt mantuvo siempre su independencia respecto al resto de intelectuales. Le molestaba su dogmatismo, su ingenuidad infantil, su búsqueda perpetua de la utopía, su divorcio con la realidad más inmediata.
Para los intelectuales más encumbrados y poderosos, la pureza ideológica de izquierdas era tal obsesión que cualquier desviación, crítica o mínimo matiz de pensamiento eran considerados una blasfemia, incluso pura apostasía. Y en este punto, Hannah Arendt claramente se reveló. Para ella, el rol del intelectual no era seguir la corriente, ni defender ciertas ideas por muy de moda que estuviesen. Ser intelectual implicaba ser escéptico con todo pensamiento maximalista, reducción absurda y versión oficial, se llamase derecha o izquierda, viniese de Washington, el Politburó o las oficinas de las revistas intelectuales neoyorquinas más prestigiosas.
Tampoco Hannah Arendt entendió jamás la obsesión de algunos intelectuales por crear una suerte de comunas aisladas donde poner en práctica la versión más pura de sus ideologías. Todos estos rituales a Hannah Arendt le parecían absurdos y contraproducentes, increíblemente elitistas. Y no tuvo el menor reparo en denunciar estos excesos, aún a sabiendas de que le costaría cierto ostracismo.
Hannah Arendt fue, de hecho, una de las primeras en enfrentarse a los máximos escalafones de la intelligentsia neoyorquina, a destapar la hipocresía intelectual, a criticar lo que ahora denominamos vulgar «postureo».
Y quizás fue por ello que, cuando llegó a sus manos un pequeño librito que se mofaba abiertamente de los popes del intelectualismo neoyorquino y que puso a parir a los mandamases de la Partisan Review, Hannah Arendt disfrutó muchísimo.
El libro era El oasis de Mary McCarthy.
En una postal que Hannah Arendt envió a la escritora y articulista Mary McCarthy en 1949 se leía:
«Querida Mary:
Acabo de leer El oasis y debo decirte que ha sido una pura delicia. Has escrito una verdadera pequeña obra de arte. Podría decir, sin ánimo de ofender, que es simplemente mejor que The company she keeps, pero en un nivel totalmente distinto.
Cordialmente,
Hannah».
Era la primera de las miles de cartas que intercambiarían Hannah Arendt y Mary McCarthy. El primer paso de una amistad intensa, profunda e íntima que se mantendría intacta hasta la muerte de Hannah en 1975 y que comenzó, irónicamente, de la peor manera posible.
Ambas se conocieron en el Murray Hill Bar, en Manhattan, en la primavera de 1944. Mary McCarthy había ido acompañada por el crítico Clement Greenberg, hermano de Martin Greenberg, que trabajaba con Hannah Arendt en Ediciones Shocken.
Esa noche, no sabemos si bajo los efectos del alcohol, Mary McCarthy dijo que sentía pena por Hitler, que parecía que Hitler hubiese querido que los ciudadanos de la Francia ocupada lo admirasen o, como mínimo, lo entendiesen, lo que resultaba patético. Arendt, judía que había escapado de la persecución nazi, se enfadó de tal manera que no perdonó a Mary hasta pasados tres largos años.
La tregua llegó en un andén de la estación de metro de Astor Place, después de una reunión en la revista politics en la que ambas colaboraban y que les hacía coincidir con frecuencia. Arendt divisó a McCarthy, se acercó a ella y le dijo: «Acabemos con esta tontería. Pienso que somos muy parecidas». Lo cual no dejaba de ser, cuando menos, sorprendente. Porque, la verdad, no se parecían en absoluto.
En un artículo en el New Yorker de 1995 en que analizaba la amistad de las dos mujeres, la escritora y periodista Claudia Roth Pierpoint comentaba que aquel comentario era una «mentira muy productiva». Pero también apuntó a que Hannah Arendt, de una inteligencia lúcida y una capacidad magistral para analizar matices, vio algo en McCarthy que muy pocos, por no decir casi nadie, había percibido.
Durante prácticamente toda su vida, Mary McCarthy fue desdeñada como una escritora de segunda con excesivas ínfulas y demasiado ego. Su estilo literario fue menospreciado; su personalidad, ninguneada. Un artículo en el New York Times cuando murió sentenció que sus obras estaban demasiado centradas en estilismos literarios. La periodista del New Yorker Larissa MacFarquhar comentó que sus novelas eran «fracasos extraños».
Para Simone de Beauvoir, con quien mantuvo una enemistad manifiesta, Mary McCarthy no fue más que «una novelista fría y guapa que devoró a tres maridos y a una multitud de amantes en el curso de una carrera cuidadosamente orquestada».
Desde luego, Mary McCarthy fue en vida más famosa por los odios que destapó y, sobre todo, por sus críticas, ciertamente agudas e hirientes, que por sus obras literarias.
Es cierto que era excesivamente directa, cortante y que no matizaba sus opiniones. Del dramaturgo y Premio Nobel de Literatura O’Neill, por ejemplo, dijo que «pertenece a un grupo de autores americanos, que incluye a Farrell y a Dreiser, cuya elección de vocación fue una suerte de catástrofe».
Sus comentarios poco atinados sobre la dramaturga Lillian Hellman en el Dick Cavett Show, de tal cadena PBS, crearon tal feudo entre ambas y tal escándalo entre la élite neoyorquina que incluso su odio mutuo sirvió de base a un libro (Amigos imaginarios de Nora Ephron) y una obra de teatro.
Claro que McCarthy había dicho que Hellman estaba «tremendamente sobrevalorada», que era «una mala escritora, una escritora deshonesta, que pertenece al pasado» y luego insistió en que «cada palabra que escribe es mentira, incluyendo “y”, “el” y “la”».
Ni que decir tiene que Hellman la demandó. Exigió 2,25 millones de dólares de compensación.
No sería la única vez que la denunciarían. Por su obra El oasis también recibió amenazas de acabar en los tribunales. Philip Rahv, que había sido su amante antes de que McCarthy se casara con su segundo marido, intentó incluso parar la publicación del libro. La crítica literaria Diana Trilling, que se vio claramente reflejada en la obra, comenzó a llamar públicamente a McCarthy «a thug» (que se traduce por «matona» o «gamberra» pero que en inglés tiene más carga peyorativa).
¿Por qué está pasión por la crítica desgarrada? No era, como muchos creían, por una lengua viperina, arrogancia o bajeza moral. Todo lo contrario. Su adscripción a la realidad —a la objetividad pura, a la verdad en el sentido más elevado del término— era tan extrema que no se permitía el menor titubeo. Después de su muerte, en 1989, su amiga la escritora Elizabeth Hardwick explicó la obsesión de McCarthy con los hechos: «si alguien se tomaba la libertad de sugerirle que fuera más cauta, o le recomendase ser prudente o, simplemente, que fuera más práctica, le miraba con extrañeza y le decía: “pero no es la verdad”».
Seguramente Hannah Arendt, que también fue vilipendiada hasta límites insospechados por su objetividad y ecuanimidad, vio en McCarthy esa misma valentía, determinación y pasión por la sinceridad.
Cuando Hannah Arendt le dijo que «eran iguales» en aquel andén de metro, en el fondo lo que quería decir es que, a pesar de sus múltiples diferencias, ambas compartían la misma creencia en la veracidad y la defensa de la integridad intelectual hasta sus últimas consecuencias.
Lo cual no era nada sencillo para dos mujeres increíblemente inteligentes en el Nueva York de la postguerra.
Mary McCarthy nació en Seattle en 1912. Su padre, Roy, encantador aunque algo impredecible, era católico. Su madre, Tess, de una gran belleza, era medio judía medio protestante y se convirtió al catolicismo al casarse. Pasados los años, su hija recordaría que fue precisamente su madre, con esa fe ardiente de los conversos, la que le hizo sentir «especiales por ser católicos…como si nuestra religión fuese un regalo directo de Dios». No es de extrañar, con semejante fervor, que cuando tuvo que poner título a sus memorias, McCarthy escogiera precisamente Memorias de una juventud católica (publicadas en castellano recientemente por Lumen).
Los padres de McCarthy murieron cuando ésta tenía seis años y ella y sus hermanos fueron a vivir con una tía abuela y su marido que los maltrataron hasta límites insospechados: los azotaban constantemente, les prohibieron leer. Cuando McCarthy ganó un premio literario en el colegio, le golpearon con una cuchilla de afeitar para «que no se volviera engreída».
McCarthy fue al colegio del Sagrado Corazón, donde experimentó una suerte de epifanía al descubrir «el sonido de las palabras en francés». A través del teatro, y en especial de hacer del senador romano y conspirador Catilina en una obra del colegio, se dio cuenta de que disfrutaba siendo una estrella, lo que le hizo pensar que quizás debía convertirse en actriz.
Sin embargo, se acabó decantando por la universidad. Se matriculó en Vassar, el centro posh para señoritas, donde se hizo amiga de Elizabeth Bishop, creó una «revista literaria rebelde» y conoció a un actor, Harold Johnsrud, con el que se casaría justo después de graduarse.
Cuatro años después, cuando tenía veinticinco años, se divorció. Durante su matrimonio había hecho reseñas para New Republic y The Nation, dos revistas de izquierdas que la habían aproximado al comunismo, pero la ideología no le había acabado de convencer. Según reveló años más tarde, le pareció excesivamente dogmática y «sin sentido del humor».
Enseguida comenzó una relación con Philip Rahv y a los pocos meses se irían a vivir juntos. Rahv, un inmigrante judío de Ucrania que había llegado a Estados Unidos con catorce años, había fundado en 1933, junto con William Phillips, la Partisan Review y McCarthy empezó a colaborar en ella. Pero en la redacción era la «chica de Rahv», sin más, y al resto de escritores (la inmensa mayoría hombres) no les hizo ninguna gracia la presencia de aquella mujer entre ellos. «Me hicieron crítica de teatro», reconoció Mary, «porque no confiaban en mis habilidades para nada más».
En 1938, McCarthy se casó con Edmund Wilson. El matrimonio, desde el primer día, fue un fracaso: Wilson era alcohólico y le pegaba con frecuencia (incluso una vez tuvo que ser hospitalizada).
No se sabe de dónde sacó las fuerzas, pero fue también su matrimonio el que le empujó a escribir. Su primer cuento corto, Cruel and Barbarous Treatment, se convirtió en el primer capítulo de su novela debut, The company she keeps, donde una joven tiene una aventura extramatrimonial para avivar su aburrida vida matrimonial.
También intensificó sus contactos con europeos exiliados, como el filósofo y crítico literario Nicola Chiaromonte, activista antifascista que había tenido que refugiarse en Nueva York, en donde destacó como defensor del socialismo libertario. Con la ayuda de Mary McCarthy, de hecho, Chiaromonte estableció un grupo de «Unión de europeos y americanos de izquierdas». Montaban conferencias y seminarios e incluso organizaban encuentros en una suerte de retiros espirituales. Por ejemplo, en el verano de 1947, Mary McCathy y Chiaromonte invitaron a un nutrido grupo de intelectuales de Nueva York a pasar unos días en Pawlet, Vermont.
La experiencia fue tal que McCarthy empleó sus vivencias personales de aquellos días para escribir The Oasis. Escribió sobre el dogmatismo enfermizo de algunos intelectuales, de la cobardía de otros, de su incapacidad para llegar a un mínimo de acuerdos. Sobre todo, es una crítica directa a Philip Rahv, a quien veía como un sectario sin solución.
Philip Rahv, desde luego, leyó el libro. Ni que decir tiene que nunca se lo perdonó. Mary McCarthy no volvió a escribir en la Partisan Review hasta 1955.