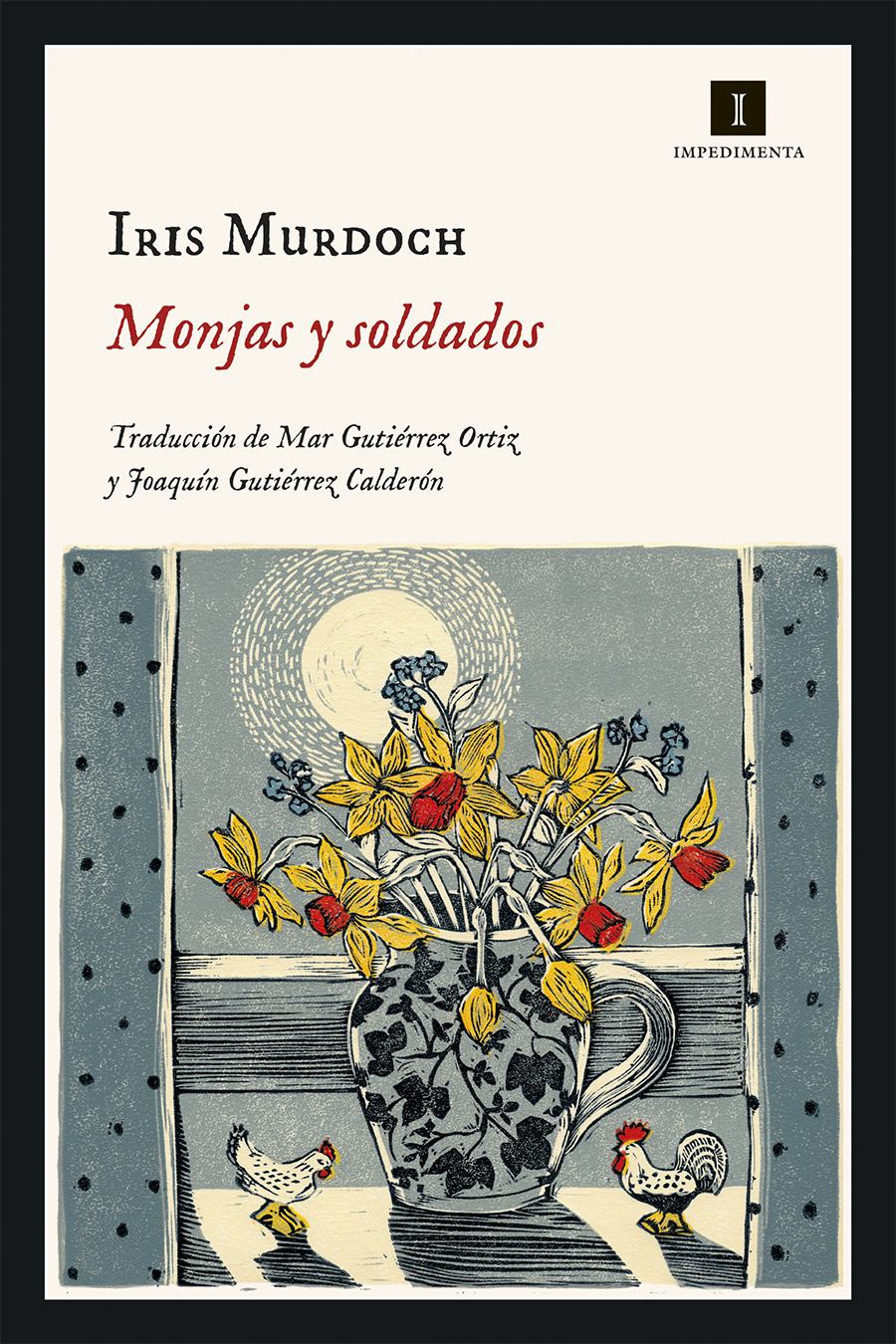Para muchos, hablar de la naturaleza ética de una obra implica pervertir la autonomía del arte y limitar la libertad de expresión de los creadores. Es una tesis aparentemente sensata, derivada del idealismo del “arte por el arte”, que poco a poco se ha convertido en algo así como una creencia de sentido común: la idea que una novela -o una película o una fotografía- es un artefacto especial que debe ser valorado sólo con criterios estéticos, en la medida que el ámbito del bien y de la belleza están radicalmente separados.
Todo esto lo pensaba mientras leía Monjas y soldados, la última novela de Iris Murdoch publicada en castellano, porque ahora mismo no se me ocurre novelista más abiertamente moralista que Iris Murdoch. No es solo que los personajes de sus novelas estén constantemente soltando peroratas sobre la justicia, la libertad y el bien -con argumentaciones elaboradísimas a nivel filosófico- sino que las propias novelas tienen casi siempre una intención ética explícita -aunque no evidente, pues esta nunca puede deducirse de las declaraciones exaltadas de sus personajes-.
¿Cuántas veces hemos leído ardorosos discursos en favor de la complejidad contradictoria y ambigua de las novelas, sobre la necesidad de saber-leer-bien, de distinguir entre la obra y el autor? ¿No es eso todo lo contrario a la regañina puritana y a la catequesis literaria?
Murdoch es brillante en el tramado de sus obras, de forma que las principales perspectivas morales adoptadas por sus protagonistas tienden a ser contradictorias entre sí, hasta el punto que uno tiene la sensación que la novelista irlandesa está jugando con el lector, desafiando sus convicciones por puro deseo subversión, algo así como una forma de terrorismo filosófico sin finalidad alguna. Nada más lejos de la realidad. Como explica la propia Murdoch en La salvación por las palabras, “el gran arte, sobre todo la literatura, aunque también el resto de las artes, lleva dentro la asunción autocrítica de que es algo incompleto. Acepta el batiburrillo y lo celebra, y la perplejidad ante el mundo a la que se ve abocada la mente. El seudoobjeto incompleto es el lúcido comentario que se hace a sí misma la obra de arte”.
Fuera de contexto, esta afirmación bien podría ser una refutación del moralismo. ¿Cuántas veces hemos leído ardorosos discursos en favor de la complejidad contradictoria y ambigua de las novelas, sobre la necesidad de saber-leer-bien, de distinguir entre la obra y el autor? ¿No es eso todo lo contrario a la regañina puritana y a la catequesis literaria? Porque si bien la RAE define muy generalmente el moralismo como la “exaltación y defensa de los valores morales”, por moralismo entendemos una actitud mucho más cerril y aleccionadora, que tiene que ver con imponer la propia visión sobre los valores morales -una posición que, como ha señalado el teórico literario Tzvetan Todorov, habitualmente implica la asunción de superioridad ética por parte del emisor-. El moralismo, visto así, poco tendría que ver con el espíritu contradictorio de Murdoch y su aspiración a un arte incompleto y autocrítico.
Sin embargo, la distinción entre ética y estética como reinos radicalmente independientes solo se sostiene sobre una interpretación muy precaria, cuando no caricaturesca, de lo que es la moral. Se piensa en ella como si fuese siempre un decálogo o sistema de principios dogmáticos que propone afirmaciones rotundas sobre el mundo y el valor de sus cosas, es decir, se imagina la moral como un esquema de reglas fijas que son impuestas contra nuestra voluntad libre, limitando así el arco de posibilidades de nuestra elección. Desde esta perspectiva, entonces, una novela moralista sería un texto cuyo único fin sería modificar nuestra conducta en una relación directa causa-consecuencia sobre nuestras acciones: “X es malo y, por lo tanto, no debes hacerlo”.
Para Murdoch, la moral forma parte de nuestras emociones, de nuestro deseo, de nuestra forma de conocer el mundo; determina cómo nos definimos a nosotros mismos en tanto que animales narrativos.
Pero si volvemos a la obra de Iris Murdoch es fácil darnos cuenta de lo absurdo que resulta reducir el ámbito moral al momento de la decisión y la actuación. El proyecto literario de Murdoch -tanto sus novelas como sus ensayos- tiene por objetivo derribar esta tesis positivista, en la medida que la filósofa irlandesa niega que la moral tenga que ver únicamente con dogmas y principios extrínsecos a nuestra existencia contextual, contingente y azarosa. “El bien es indefinible”, escribe Murdoch en La soberanía del bien, “por la dificultad infinita de la tarea de aprender una magnética y al mismo tiempo inagotable realidad”. Y añade: “si la aprehensión del bien es la aprehensión de lo individual y real, entonces el bien participa del carácter infinito y elusivo de la realidad.”
Para Murdoch, la moral forma parte de nuestras emociones, de nuestro deseo, de nuestra forma de conocer el mundo; determina cómo nos definimos a nosotros mismos en tanto que animales narrativos. En consecuencia, el cambio moral siempre es lento, progresivo, y contradictorio: en ningún caso somos libres de modificar repentinamente nuestra forma de emocionarnos, desear o conocer. Es una transformación que tiene que ver con la atención hacia el mundo y no en la acción sobre el mundo. “El hombre es una criatura que elabora imágenes de sí mismo y al final acaba por parecerse a ellas”, afirma Murdoch, y se vuelve evidente por qué en este sentido la literatura deviene siempre un proyecto moralista: porque en mayor o menor medida contribuye a la clarificación de nuestra comprensión moral, nos ayuda a profundizar en el conocimiento y las emociones morales que ya tenemos en relación a casos específicos.
Comprendemos así que el moralismo, entendido como un impulso narrativo y clarificador, como revisión constante de lo que entendemos por virtud, no sólo no está reñido con la contradicción y la ambigüedad de la novela, sino que encuentra en ellas el terreno más fértil para trabajar. Leer es necesariamente edificante en la medida que nos obliga a comprometernos temporalmente con puntos de vista distintos a los nuestros, a negociar con la alteridad o a implicarnos en estructuras narrativas que -ya sea por identificación o contraposición- estimulan nuestra imaginación moral.
Resulta mucho más dogmático, por lo tanto, no aceptar este moralismo de baja intensidad, y creer que puede haber una lectura amoral, aséptica y completamente neutra, que admitir que la perspectiva ética resulta inextricable de cualquier planteamiento estético de un conflicto narrativo. Ampliar el sentido de la noción de moralismo es imprescindible porque de lo contrario cuando ésta se utiliza como argumento en discusiones literarias empobrece los argumentos, tergiversa el trabajo hermenéutico y enturbia otros posibles debates derivados de este, como cuando se dirime, por ejemplo, si un defecto moral en una obra puede ser también un defecto artístico.
“La conexión entre el arte y la vida moral ha languidecido porque se está perdiendo el sentido de la forma y la estructura en el propio ámbito de la moral”, concluye Murdoch, y esto es precisamente lo que he pretendido con esta defensa del moralismo: señalar que el problema está en sostener una interpretación deficiente y reductiva de la vida moral. Sólo cuando tengamos claro que la ética desborda los estrechos límites de cualquier decálogo de mandamientos -y que no tiene tanto que ver con la censura y la coerción sino con la constitución narrativa de nuestra identidad, nuestras emociones y nuestro conocimiento-, sólo entonces, decía, tendrá sentido que empecemos a discutir la moralidad de una novela.
Eudald Espluga