Impedimenta acerca al lector español la poesía de la última gran sensación de la literatura europea. Una revelación tan esperada como asombrosa. Incluso, para las sensibilidades más irredentas. Seguramente, el libro del año en su género particular
Dicen, los que dicen saber de esto, que la poesía es el arte supremo de la capitulación. La frase, entendida como apotegma, sospechosa nadería o simple ocurrencia de quien escribe, puede sonar grandilocuente y, de hecho, tal vez lo sea, pero eso no quita que pueda entrañar, en el mejor de los casos, un acertado diagnóstico social. O, más bien, que es lo que nos ocupa, un diagnóstico lírico y social (lo de acertado o no se reserva a los paladares menos exigentes o directamente más sibilantes). La cuestión es que el fenómeno se repite como un síndrome inevitable en la historia de la literatura, desatando, por lo demás, el entusiasmo de los escritores de solapas y paratextos, que es lo más parecido que hay en el mundo del libro a esas madres devoradoras de hijos que a menudo se entregan en la tertulia del descansillo a la defensa filial. Un autor, digamos, para ser más precisos, un autor de éxito, que es, al mismo tiempo, dueño de una prosa deslumbrante, es interpelado, en tanto que autor de éxito y dueño de una prosa deslumbrante, por su relación con la poesía. Y hete aquí que ocurre lo que todos pensaban, que el prosista interrogado fue también en su juventud un poeta impenitente que escribió libros de poesía supuestamente sublimes que luego tiró a la basura o publicó en sellos marginales para aficionados a la música gótica. Y cuyos volúmenes, sus editores, puede que también las madres devoradoras, se obstinan en recuperar automáticamente, aunque no sea más que para sujetar un viejo cadáver, un fetiche en manos de bibliófilos que bien pudiera ser sustituido por una máquina de escribir provista de gotas de sudor auténtico o la patilla izquierda de las gafas de carey.
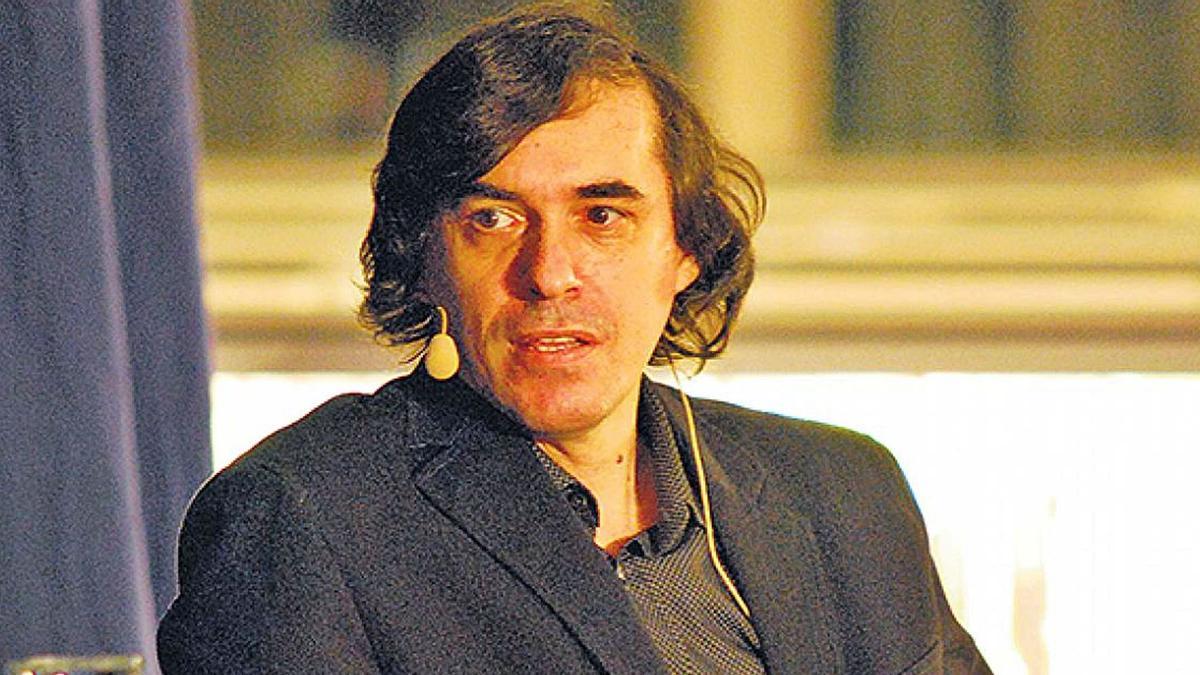
De Mircea Cartarescu, lo sublime y la esencia de lo esencial
Conviene, ante todo, no perder el asunto de vista. Al menos, en el rato que dura la lectura de estas líneas. Porque con Mircea Cartarescu (Bucarest, 1956), prometeico y reincidente candidato al Nobel- ay, el Nobel- ocurre exactamente lo contrario. Y eso que el rescate de su corpus poético se ejecuta en plazo y con rigor. Cartarescu, ciertamente, dejó de escribir poesía en su juventud, pero en su caso, la poesía se empeñó épicamente en no abandonarle a él, sembrando las pesquisas de lo que podría calificarse de algo más que un pecado formativo de adolescencia; acaso, una rendición imperfecta, en la medida que sus versos funcionan como el capitel del conjunto de su obra posterior. Títulos como Solenoide o Nostalgia, serían inconcebibles sin la dimensión poética de su autor. Incluso, sin sus poemas, ahora publicados en España, y con selección del propio Cartarescu, en esta, su Poesía esencial (Impedimenta). Un libro que, magníficamente prologado y trasvasado a la tonalidad del castellano por Marian Ochoa de Eribe y Eta Htrubaru, constata lo que para sus lectores más avisados era mucho más que una sustanciosa predicción: que la poesía en Cartarescu nunca fue, no podría ser, un arte menor. Hasta el punto, que admitiría victoriosamente aquello que se cuenta de Borges y la eterna confrontación entre la superioridad de su obra lírica o la de sus cuentos. Esto es, la posibilidad de ignorar, cercenar e, incluso, suprimir uno de los dos bloques, pero con la garantía de que habría bastado con uno de los dos. Bastado, quiero decir, para hacer de Carterescu lo que indiscutiblemente es: una de las experiencias literarias más profundas y radicales de las postrimerías del siglo XX.
Thank you for watching
Al fin y al cabo, su poesía, concebida en laboriosas horas de grafomanía, levantada imperiosamente en habitaciones que uno imagina mal ventiladas, siempre apuntó a perpetuarse. Incluido en aquellas primeras manifestaciones públicas, de fuerte impacto social, en las que un joven Cartarescu maravillaba a sus coetáneos con un tipo de poesía que en poco tiempo le ganó el título crítico de abanderado indiscutible de su generación, convirtiéndole en lo que quizá sea lo más equiparable que había en ese momento en Rumanía a una estrella del rock. Sobre todo, por lo atrevido y transformador de su andamiaje estético, que suponía una ruptura con el pasado y la conciliación definitiva de su cultura con la modernidad. Una modernidad que venía acompañada por ecos de Ginsberg y de la cosa beat, pero también imbuida de sí misma y de su ambicioso plan para aventar el vetusto edificio de lo solemne y del estilo por el estilo, incorporando en sus rudimentos motivos aparentemente menores, que en Cartarescu van desde la contemplación de un escaparate al vuelo de una mosca y hasta de un fregadero enamorado del polvo de la cocina.
Y así, qué duda cabe, podríamos seguir. Hablando de una poesía deliciosamente irregular, que lo arrastra todo consigo, que recuerda al Tzara de ‘El hombre aproximativo’ y en sus instantes más cotidianos, incluso al mejor Carver, que acerca la memoria de Huidobro y hasta de Casariego Córdoba al lector español y que no negocia con su propio universo: incorporando sarcoptos, luces pálidas, cáncer de piel. Sin embargo, no sería más que contexto. Y con la buena poesía, ya se sabe, el contexto es un añadido del cual se puede gozosamente prescindir. Porque lo importante es lo que hace grande al Cartarescu: su capacidad para crear belleza y emocionar. En este caso, con un dominio excepcional de las imágenes. «Me pregunto si ahora eres feliz / mujer de ebonita/ me pregunto si has trepanado/ rodillas cuadradas, peludas, indiferentes de hombre/ si has volcado suficientes tranvías/ si has descarrilado suficientes nubes (…)», dice. Toda una sorpresa. O tal vez no.
—Lucas Martín, La Opinión de Málaga


